1860: El Segundo Gran Despertar Religioso norteamericano
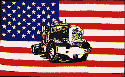 Redacción.- El Primer Gran Despertar espiritual norteamericano daría lugar al movimiento que cristalizó en la independencia nacional. A partir de ese momento, se inicia un período de rápido desarrollo económico, afluencia masiva de inmigrantes europeos que huían de las guerras napoleónicas y de los destrozos de la Revolución Francesa, y un espectacular crecimiento demográfico que hacía necesaria la producción de bienes en cadena. Mientras todo este proceso socio-económico se activaba, los valores de Norteamérica, especialmente religiosos, seguían vivos. Pero a partir de 1790, cuando la lucha por la independencia empezaba a quedar lejos, apareció una nueva forma de religiosidad que ha dado en llamarse «Segundo Gran Despertar». Todavía harían falta 200 años más para que se generase el «Tercero», el que conocemos nosotros.
Redacción.- El Primer Gran Despertar espiritual norteamericano daría lugar al movimiento que cristalizó en la independencia nacional. A partir de ese momento, se inicia un período de rápido desarrollo económico, afluencia masiva de inmigrantes europeos que huían de las guerras napoleónicas y de los destrozos de la Revolución Francesa, y un espectacular crecimiento demográfico que hacía necesaria la producción de bienes en cadena. Mientras todo este proceso socio-económico se activaba, los valores de Norteamérica, especialmente religiosos, seguían vivos. Pero a partir de 1790, cuando la lucha por la independencia empezaba a quedar lejos, apareció una nueva forma de religiosidad que ha dado en llamarse «Segundo Gran Despertar». Todavía harían falta 200 años más para que se generase el «Tercero», el que conocemos nosotros. Ya ese Segundo Despertar tuvo como instigadores a predicadores itinerantes que organizaban grandes asambleas públicas generando histeria colectiva y crisis liberadoras para muchos asistentes. El movimiento irradió a partir del Estado de Kentucky. Los predicadores excitaban al frenesí a los asistentes hasta situarlos en una especie de trance profundo e innegable. En el punto culminante, algunos de los asistentes caían al suelo con un grito penetrante, se convulsionaban primero, moviendo la cabeza de un lado a otro vertiginosamente y luego parecían como muertos. Algunos caían en una risa espontánea e irrefrenable pero, en absoluto, contagiosa; en otros se producían extraños fenómenos paranormales, el sujeto, tras danzar, parecía estar ausente con una sonrisa beatífica en el rostro. Los había que «huían por miedo» según un testigo, y otros cantaban «con el cuerpo», sin que el sonido surgiera de sus labios. Puede parecer algo extraño, e incluso alguien sospechará que las descripciones están falseadas, pero, en realidad, nada de lo dicho es diferente de lo que ocurre, aquí y ahora, en las asambleas de los «cristianos renacidos», ni en sus principios, ni en su fenomenología.
Este movimiento, que alcanzó a prácticamente toda la sociedad norteamericana, generó las grandes organizaciones religiosas específicamente norteamericanas en los años siguientes: cuáqueros, mormones, e incluso al movimiento dietista del doctor Kellogg, ya en la segunda mitad del siglo. El Segundo Gran Despertar duró casi 75 años y llevó directamente a la Guerra de Secesión.
En buena medida, el desencadenante emotivo de la guerra fue la novela de Harriet Beecher Stowe «La Cabaña del Tío Tom». El libro presentaba una situación de inhumanidad con la que eran tratados los esclavos que no se correspondía absolutamente en nada a la realidad. De hecho, la Beecher jamás había viajado al Sur y los suplicios y crueldades a los que eran sometidos los negros, salió de su imaginación. Se trataba de una fanática presbiteriana que creía que el espíritu del Segundo Gran Despertar era imprescindible para la formación de la conciencia nacional americana. Pensaba que la sociedad de su tiempo vivía una fuerte corriente materialista que sólo podía ser contrarrestada mediante la práctica religiosa intensiva y enérgica. Religión, política y cultura debían caminar al mismo paso y ser hijas de la misma matriz, sostenía la Beecher. La única forma, para ella, de alcanzar esa meta era realizando un esfuerzo mesiánico que tensara las cuerdas de la sociedad americana y le diera un nuevo impulso. Ese esfuerzo era la conquista del Oeste (había dicho «está claro que el destino religioso y político de la nación habrá de decidirse en el oeste») y el «evangelismo» como medio para unir a los hombres y mujeres de la frontera en un mismo ideal. Lo que entendía por «evangelismo» era exactamente el mismo concepto que hoy tenemos de «fundamentalismo cristiano». Y si era preciso movilizar conciencias contra el Sur en nombre de la lucha contra la esclavitud, no iba a reparar en los costes y en el dolor de esa iniciativa: simplemente, para ella, era necesaria por el bien de Norteamérica.
En aquel momento, las dos confesiones más arraigadas eran los metodistas que en 1844 eran la confesión más extendida, seguidos de los baptistas en el sur. Fue entonces cuando aparecieron los movimientos escatológicos y mileranistas que hoy, nuevamente, han recuperado la iniciativa con los «cristianos renacidos».
En 1818, William Millar, un baptista del sur, estudió detenidamente los textos bíblicos y concluyó que el mundo terminaría en 1844. Reclutó a miles de seguidores. Llegada la fecha, nada ocurrió. Para la mayoría de sus fieles se produjo la «gran decepción», pero no así para un grupo de ellos instalados en Battle Creek que pasaron a llamarse Adventistas del Séptimo Día. Desde allí irradiaron a todo el mundo, hasta nuestros días, y se convirtieron en el centro de un imperio vegetariano desde que el doctor John H. Kellogg se hizo cargo del lugar. Kellog basaba su teoría nutricionista en el desayuno con cereales. Parece banal, pero insertaba su estudio en las raíces culturales norteamericanas. La popularización de los cereales estaba, para Kellog, cargada de virtudes morales. Su mentora, Ellen Harmon, había tenido de adolescente un éxtasis místico en la que «vio» la santidad de los alimentos del desayuno. Gracias a los copos de maíz, los Padres Peregrinos habían salvado la vida y nada como el maíz era más norteamericano. De hecho, lo cultivaban los indios, pero, inicialmente, era inexistente en Europa. El maíz era un regalo de Dios, no podía ser un azar que se lo hubieran encontrado los colonos. A partir de este principio visionario, el doctor Kellog utilizó todo su saber y sus artes como busines management, en encontrar justificación al consumo de copos de maíz.
En la película «El Balneario de Battle Creek» se pinta un cuadro extremadamente realista que no puede ser desconocido para quienes nos hemos relacionado en alguna ocasión con el movimiento de la «New Age» que irrumpió un siglo después. En efecto, si los movimientos religiosos del Segundo Gran Despertar, volvieron a emerger en los años 80, en forma de «cristianos renacidos», el movimiento de Kellogg se reencarnó en los distintos sectores de la «New Age».
De aquel Segundo Gran Despertar surgieron, igualmente, los mormones. Fue mucho lo que aportaron a la conciencia nacional americana. De hecho, Joseph Smith lo que hizo fue proporcionar a América «raíces históricas profundas». Lo de menos era que se trataba de pura invención, lo importante es que, Norteamérica, a partir de Smith era, como mínimo tan «antigua» como la Vieja Europa. En 1827 «un ángel», Moroni, reveló a Smith el emplazamiento de unas planchas de metal en las que estaba escrito la historia de una de las tribus perdidas de Israel. Gracias a unas piedras, Urim y Thurim, y a la colaboración de otro ángel, logró traducir el texto que, editado con el nombre de «Libro de Mormon», describe la historia de un pueblo precolombino procedente de la torre de Babel, que cruzó el Atlántico -¡en barcazas!- y logró sobrevivir en el nuevo mundo. Así que «América» procedía, no de la oleada de navegantes y descubridores del siglo XV-XVI sino del período incierto, pero, en cualquier caso, remoto, de la Torre de Babel. En el 384 de nuestra era, Moroni, hijo de Mormon, enterró las tablas que luego Joseph Smith «descubriría» y que, por cierto, nadie más que él logró ver. Esta locura colectiva logró asentarse y modelar hasta nuestros días el Estado de Utah, hoy uno de los Estados más prósperos de los EEUU, en el que la influencia mormona sigue siendo absoluta.
En el curso de este Segundo Gran Despertar norteamericano, aparecieron conceptos e ideas que venían de Europa en las valijas de los inmigrantes, pero que solamente en EEUU llegaron a convertirse en verdaderos movimientos de masas. Del místico sueco Emmanuel Swedemborg y de los 38 densos volúmenes de sus escritos, emanaron las sectas más exóticas. Así mismo, fueron extremadamente bien acogidos el mesmerismo y la homeopatía que encontraron el territorio americano su tierra de promisión. El hijo directo del messmerismo, el espiritismo, fue un producto típicamente americano que irradió a partir 1847 generando fenómenos de histeria colectiva en los que los protagonistas, mediums, afirmaban ponerse en contacto con «entidades desencarnadas» (muertos). Roberto Owen, hijo del famoso socialista utópico inglés, dio una conferencia sobre el tema en la Casa Blanca, ante el escepticismo de Lincoln y la adhesión entusiasta de su mujer que, tras el asesinato del presidente, recurrió a médiums y técnicas espiritistas para comunicarse con él. En 1870, los espiritistas tenían 11 millones de adeptos en EEUU.
El pragmatismo norteamericano y la tendencia al misticismo de pacotilla dio como resultado una nueva formulación religiosa basada en la aplicación práctica y utilitaria de los principios religiosos. Lo que aportó el Segundo Gran Despertar, fue la conciencia de que «no hay problema, por grave que sea, que no tenga solución». Cualquier enfermedad, por terrible y destructora que sea, puede curarse mediante la fe. Es la «auto-ayuda» (¿les suena el término?) llevado a sus últimas consecuencias. Esta corriente tuvo en Mary Baker Hedí a su principal exponente. Aquejada de dolores terribles que ninguna medicina oficial lograba paliar, fue, finalmente, curada por el un tal Quimby, que practicaba el mesmerismo, una forma de curación mediante una mezcla de imposición de manos e hipnosis. A partir de ahí, intuyó el origen mental de cualquier dolencia y creó su propio sistema de curación espiritual basado en el principio de que toda realidad está en la mente y cualquier otra cosa es pura ilusión, tal como, por lo demás, afirmaba Swedemborg.
Pero este Segundo Gran Despertar y sus procedimientos de «autoayuda» debían de tener todavía otro profeta, junto a Mary Baker, el doctor Kellog, Joseph Smith y los adventistas, etc, se trataba de Ralph Waldo Emerson cuyos libros y tratados sobre el carácter han inspirado a generaciones de buscadores de textos de «auto-ayuda». Emerson era utopista, promovió una comunidad que terminó en bancarrota, pero de él, quedan sus libros reaprovechados en sucesivos tratados editados desde entonces (mediados del siglo XIX, hasta nuestros días). Y aún hubo más.
Los emigrantes alemanes, ciertamente influidos por los socialistas utópicos, crearon comunidades florecientes como la Harmony de Pensilvania. Eran pietistas y proponían la confesión auricular, pero eran hábiles trabajadores y hubieran logrado perpetuar sus comunidades de no ser por que rechazaban el matrimonio y la procreación. Evidentemente, tenían fecha de caducidad y, en apenas una generación, se extinguieron. Otra de estas comunidades, la de Oneida, realizó experimentos avanzados y «sicalípticos». Practicaban el amor libre, practicaban el «matrimonio complejo» (decidido comunitariamente) y, finalmente, educaban a sus hijos como en los kibbutz actuales.
Todo este enjambre de sectas y confesiones exóticas cristalizó en el gran hallazgo de América: el impulso dado al sistema educativo. Educación es, ayer y hoy, progreso. A mediados del siglo XIX, ya existía un denso tejido educativo, público y privado, en los EEUU. El Estado se había hecho cargo de sostener económicamente la educación de millones de niños y adolescentes. Las escuelas públicas no estaban controladas por ninguna secta religiosa, pero extendían valores religiosos: para ellos, religión y educación eran terrenos inseparables. Pragmáticos, como siempre, intentaron que, más que una forma de culto, la educación difundiera una forma de comportamiento y actitud social. Que luego, los padres, en el hogar, podían o no fortalecer.
Decir que aquello era una balsa de aceite religiosa es completamente inexacto. Las tensiones religiosas existieron desde los comienzos de la nación americana. No hace falta aludir a la «caza de brujas» que tuvo lugar en Salem en el siglo XVIII y que evidenció hasta dónde podía llegar la histeria colectiva y qué mínimos podían ser los desencadenantes. También hemos aludido a las desventuras de Merton tras su fiesta del «Palo de Mayo». A partir del primer cuarto del siglo XIX, empezaron a llegar de forma masiva inmigrantes irlandeses, esto es, católicos, que encajaron, inicialmente, mal con este panorama religioso. En los veinticinco años que siguieron establecieron diócesis por todo el territorio de los EEUU y a partir de 1834 tuvieron que afrontar campañas anticatólicas procedentes de distintos sectores evangélicos y masónicos. Aparecieron panfletos difamatorios, especialmente contra los conventos. No faltaban, al igual que en la literatura anticatólica europea, elementos pornográficos que colocaban un punto de picante en el relato. Tuvieron inmenso éxito. En 1834, un convento de monjas ursulinas fue incendiado en Boston. No hubo tribunal capaz de condenar a los instigadores y, los propios jueces, estaban convencidos de que en los inexistentes calabozos subterráneos del convento se asesinaba a niños ilegítimos.
También apareció el temor a una «conspiración católica» destinada a conquistar el valle del Misisipí, dirigida por el Papa y el emperador austríaco. Escritores notables (Lyman Beecher o Samuel Morse) afirmaron que los emperadores europeos enviaban a América a sus súbditos para que se apoderaran del país. Era cierto que los inmigrantes católicos aceptaban salarios bajos y rompían el mercado de trabajo, pero era incuestionable que la riada migratoria no estaba inducida por ningún «centro oculto» de poder europeo. De todas formas, esta tendencia al «conspiracionismo» ha estado, a partir de entonces, implícita en un reducto de la población norteamericana que siempre ha integrado cualquier acontecimiento en su particular visión del mundo, por irracional que fuera. Aún hoy, en la América profunda, se cree que la ONU es una conspiración comunista destinada a esclavizar a América y quienes justifican este criterio no tienen dificultades en encontrar una amplia panoplia de argumentos paranoides
Desde la autora de «La Cabaña del Tío Tom» hasta los conspiracionistas anticatólicos, pasando por los mentores del movimiento cuáquero, los mormones, los adventistas, los mesmeristas, espiritistas, nutricionistas, etc, lo que se había creado era una propia «religión nacional» que influía decisivamente en la vida norteamericana y en la formación de la mentalidad y el carácter a través del sistema educativo público. Ciertamente, esta religión era indefinida, carecía de un culto único e incluso sus enfoques eran radicalmente distintos pero coincidían en su rechazo a la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud era tan antigua en Norteamérica como el gobierno representativo. Efectivamente, éste se había adoptado en 1619, el mismo año en el que un navío holandés llevó a los primeros esclavos al territorio.
Progresivamente, a lo largo del segundo tercio del siglo XIX, pudo comprobarse que el esclavismo y el espíritu religioso eran altamente incompatibles y terminaron desembocando en la guerra civil. No en vano Paul Jonson dice en su «Historia de los EEUU»: «el Segundo Gran Despertar, con su aguda intensificación de la pasión religiosa, significará la sentencia de muerte de la esclavitud, del mismo modo que el Primer Despertar había firmado la sentencia de muerte del colonialismo británico».
Una vez terminada la guerra civil, América irradiará poderosamente, primero en Centroamérica (guerra contra México e intervención en distintos países centroamericanos), después en el Caribe (guerra contra España), finalmente en el Pacífico, para luego proyectarse sobre Europa (con las dos guerras mundiales), sobre el sudeste asiático (frustrada intervención en la Península Indochina) y más tarde sobre Oriente Medio y Asia Central (directamente o a través de la alianza privilegiada que EEUU mantiene con el Estado de Israel). Es indudable que esta expansión tiene una motivación fundamentalmente geopolítica y económica, pero que el gran hallazgo de Norteamérica ha sido justificarla, no en función de las ambiciones territoriales o la intención manifiesta de depredación económica, sino por argumentos éticos y morales.
En la última parte de esta pequeña obra, insistiremos en el Tercer Gran Despertar norteamericano, cuyos primeros despuntes se producen en los años 60, fraguan a finales de los 70, condicionan el poder durante la administración Reagan y se convierten en el elemento movilizador y levadura de las masas capaz de llevar a un tipo como George W. Bush a la Casa Blanca.
Ahora bien, nada de todo esto hubiera sido posible, ni la política agresiva de EEUU, ni el cenit imperial alcanzado entre 1990 y 2003, sólo por la acción de unos fanáticos religiosos, tan crédulos y timoratos en el siglo XXI como lo fueron en los dos primeros Grandes Despertares anteriores. El cambio que tiene lugar en las postrimerías del siglo XXI era previsible. Con la mentalidad americana generada en los dos siglos anteriores, ciertamente, se podía galvanizar a un país pero no dirigirlo en un mundo tan complejo como el moderno. Las viejas ideas ya no servían, los viejos ideales que dieron vida a la lucha de las colonias por su independencia y luego que llevaron a la guerra civil, eran inoperantes para un mundo complejo, habían servido para inspirar el trabajo de los granjeros y modelas su mentalidad, pero ahora estaban completamente fuera de lugar sólo que esta «verdad» era inconfesable. Nadie que hubiera osado proclamarla en público, habría logrado ser escuchado, como máximo, se le tendría por un antipatriota, sino por algo peor en función de las teorías conspiranoicas que tan fácilmente surgen en los EEUU.
Y esto es lo más sorprendente de la América contemporánea: que a nivel de colectividad social, con Bush lo que ha triunfado son los valores típicamente americanos que, como hemos visto, son inherentes a la sociedad independizada de Inglaterra el 4 de julio de 1776 pero no son esos valores los compartidos por la élite que dirige la sociedad norteamericana. Esto, como veremos en el capítulo siguiente, son, precisamente, su negación. Por que hoy, los EEUU están dirigidos por una logia que lejos de estar inspirada en los valores tan exóticos como tradicionales, que hoy están encarnados en el movimiento evangélico de los «cristianos renacidos», se inspira en los escritos de un extraño filósofo, Leo Strauss, el cual podía ser tildado, pura y simplemente de «nazi», en el peor sentido de la palabra de no ser por su ascendiente judío.
© Ernesto Milà infokrisis infokrisis@yahoo.es
0 comentarios